Antes del clic del mouse, del folio impreso y de los formularios digitales, existía una coreografía densa, a veces litúrgica, que daba forma al mundo de los documentos en La Habana colonial y republicana.
La burocracia no era solo trámite: era ceremonia, símbolo de
poder, y a veces un teatro de sombras donde se jugaban herencias, amores y
traiciones.
Imaginemos el Archivo General de Indias, allá en Sevilla, despachando órdenes reales a una ciudad
que aún olía a salitre y promesa. Esos papeles tardaban meses en llegar, pero
una vez en tierra habanera, desataban un pequeño terremoto de copias, registros
y traducciones.
La Administración colonial era amante del duplicado y del
margen anotado: por cada leyenda urbana de amor caribeño, hay decenas de
legajos que la negaban, con firma, testigo y rúbrica.
En las oficinas del Cabildo habanero, todo se escribía con tinta hecha de hollín, agallas de roble y vinagre: negra, espesa y persistente.
Se firmaban actas de entierro, ventas de esclavos,
concesiones de tierras y acuerdos entre comerciantes. Cada documento sellado
con lacre llevaba una carga simbólica: no era papel, era ley, era destino.
Los escribanos, personajes hoy olvidados, eran demiurgos del
papel. Vestidos con sobriedad, cargaban con sus tinteros portátiles y sabían
cómo modular el tono de una carta: sabían cuándo había que ser florido y cuándo
usar frases secas como sentencia. Muchos de ellos se entrenaban por años, no solo
en caligrafía, sino también en jerga
legal y protocolos retóricos.
Un contrato de matrimonio, por ejemplo, era más que un
acuerdo entre dos familias: era una coreografía. Se escribía en papel sellado
real, se firmaba en presencia de testigos, se rubricaba y se registraba ante
notario. Todo en presencia del tiempo, porque el tiempo también firmaba: la
fecha, la hora, el clima del alma.
Durante la república neocolonial, ese ritual cambió de
vestuario, pero no de esencia. El
palacio de los tribunales, el registro civil o las oficinas de aduana eran
los nuevos templos de la burocracia.
Los sellos se multiplicaron: seco, húmedo, de tinta azul o
roja.
El lenguaje jurídico se tornó más técnico, pero igual de
ambiguo. Un documento podía ser espejo o trampa; verdad o simulacro.
En los albores del siglo XX, mientras se tejía la república
con tinta fresca y retórica ambiciosa, surgió una figura burocrática de singular
importancia: el oficial protocolista. Era el encargado de revisar la exactitud
de los textos públicos antes de su promulgación
o archivo.
Su ojo afinado detectaba errores que podían cambiar el
sentido de una cláusula o transformar una dispensa en una amenaza velada. Estos
hombres sabían que en la palabra escrita se escondía el germen del conflicto o
la armonía, y por ello leían entre líneas, no solo lo que se decía, sino lo que se callaba.
Y no olvidemos el archivo como espacio físico: salones de techos
altos, estanterías infinitas y ventanas que tamizaban la luz sobre papeles
dormidos. Aquel silencio denso que habitaba los depósitos no era vacío: era
respeto por la palabra fijada.
Algunos guardianes de archivo hablaban con sus legajos, los
acariciaban con guantes de algodón, y sabían cuál expedientillo contenía una
historia de pasión disfrazada de querella. Porque en el fondo, cada estante
guardaba también un drama: el que una
ciudad escribe cuando intenta tramitar su identidad.
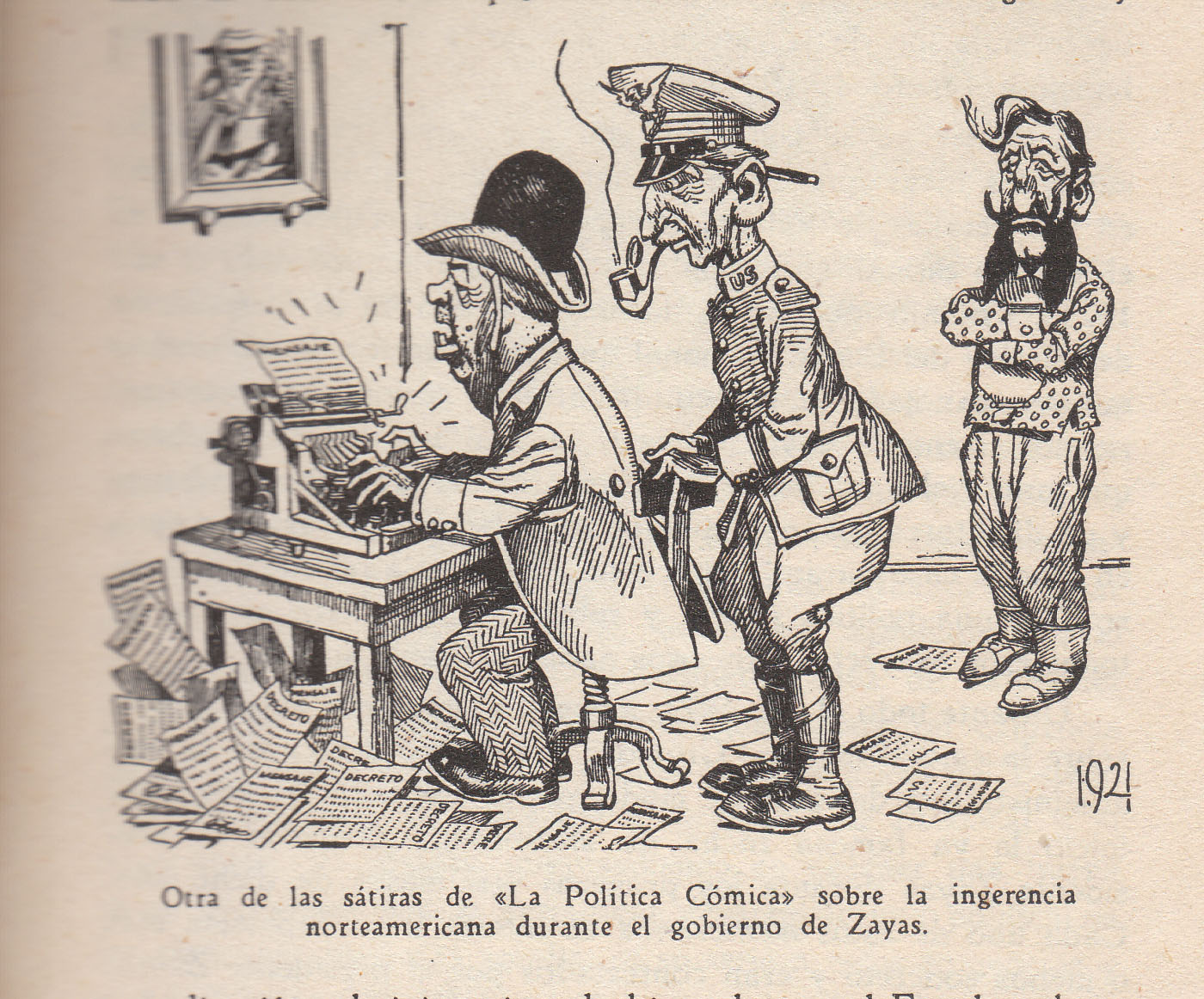 |
| Imagen: tomada de Radio Rebelde. |
Entre papeles también se tejían rebeliones. Los documentos falsificados fueron parte del entramado independentista. Cédulas falsas, permisos de viaje trucados o manifiestos disfrazados de cartas comerciales. La Habana no solo redactaba la historia oficial: también sabía falsificarla.
Hoy sobreviven algunos de esos documentos en archivos y
museos, escritos en cursivas elegantes o en mayúsculas temblorosas. Leerlos es
descubrir cómo una ciudad se dijo a sí
misma a través del papel. Porque cada carta era un acto de habla, un intento
de afirmarse, de resistir el olvido.
La burocracia, entonces, no era solo engorrosa: era arte y
poder. Una forma de escribir la ciudad desde adentro, de encuadernar el caos
con firma y fecha. Y tal vez, al final, una manera desesperada de dejar constancia
de que alguna vez, alguien intentó poner orden al mundo con tinta, pluma... y
ritual. (Gina Picar Baluja. Foto: tomada de internet)
ARTÍCULO RELACIONADO
Mercados de esclavos en La Habana colonial: epicentro de una tragedia
FNY

